CICLO: BENJAMIN EN TIEMPOS DE ALGORITMOS
Análisis: El autor como productor
Alexis Ortiz
5 min read
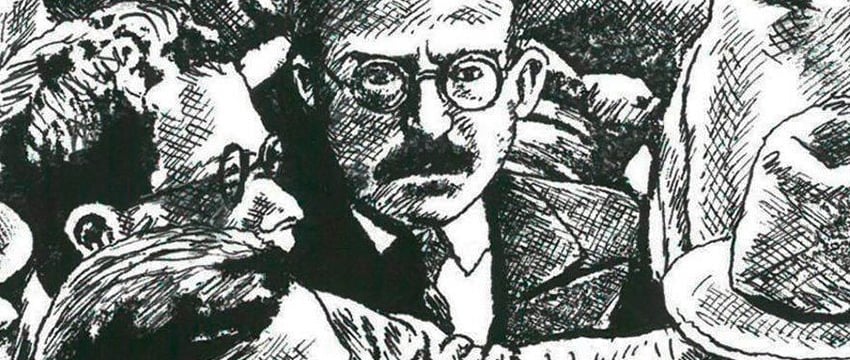
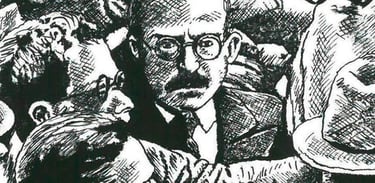
A casi un siglo de su publicación, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica (1936) de Walter Benjamin, sigue siendo un punto de referencia ineludible para pensar la relación entre arte, técnica y sociedad. El panorama contemporáneo —dominado por pantallas, selfies y contenidos virales— nos invita a revisitar su pensamiento con el fin de establecer vínculos críticos que nos permitan dimensionar las transformaciones culturales del presente. En este contexto, se vuelve urgente trazar una ruta que interrogue las lógicas culturales, económicas y políticas del siglo XXI desde la perspectiva benjaminiana.
No obstante, resulta indispensable ampliar la mirada hacia otras obras de Benjamin que complementen su visión del mundo; un mundo que, en su tiempo, se encontraba bajo la sombra creciente del fascismo y la expansión técnica de la producción en masa. Estos textos permiten comprender cómo el pensamiento benjaminiano anticipó las tensiones entre progreso técnico, ideología y percepción estética que hoy atraviesan las prácticas visuales.
Del mismo modo, la actual producción de imágenes, sonidos y textos generados mediante inteligencia artificial abre un nuevo horizonte que reconfigura los fundamentos mismos de la creación artística. Estos procesos, cada vez más consolidados, revelan profundas implicaciones laborales, económicas y creativas que invitan a repensar —desde Benjamin— la condición del arte en una nueva era que parece señalar al algoritmo como protagonista y antagonista al mismo tiempo.
Por ello, doy inicio a esta nueva sección de análisis teórico con la obra de Walter Benjamin, desde su texto estelar antes mencionado hasta otras obras fundamentales como Pequeña historia de la fotografía (1931), El autor como productor (1934) o El narrador (1936), entre otras que se irán incorporando al presente análisis.
Comenzaré, entonces, con el examen de las ideas centrales del discurso El autor como productor, que el propio Benjamin leyó el 27 de abril de 1934 en el Instituto para el Estudio del Fascismo, fundado en París por emigrantes alemanes expulsados a causa de la persecución nacionalsocialista.
_________________________________________
Desde Platón, la figura del poeta se consolida como un poder activo: el poeta es quien hace lo que quiere, cuando quiere, y por eso mismo resulta peligroso. Benjamin retoma esas reflexiones para devolverle al poeta su papel como productor libre, creador que no se somete a la norma literaria dominante ni al mercado del entretenimiento. Frente al escritor burgués que busca perpetuar los mecanismos y prácticas propias de su clase social, el poeta, al ponerse del lado del proletariado, asume una posición ética y política que orienta su obra hacia la transformación social. Benjamin sitúa en el centro al autor como productor y plantea una distinción operativa y decisiva: tendencia frente a calidad. La tendencia, entendida como la inserción en los modos y expectativas del mercado cultural, puede convertir a un autor en fenómeno pasajero; la calidad, en cambio, remite a una obra que conserva principios y valores enfrentados a las lógicas dominantes, incluso si ello la aparta de la moda.
Desde esta premisa, Benjamin insiste en que juzgar la literatura política solo desde la forma y el contenido es un error metodológico: todo análisis debe considerar el entramado de relaciones sociales y de producción en el que la obra se origina. La pregunta no es solo qué dice una obra, sino qué lugar ocupa dentro del aparato de producción. ¿Se alinea con las relaciones de poder existentes o tiende a su superación? ¿Opera dentro de los marcos que reproduce o busca transformarlos?
El ejemplo de Sergei Tretyakov y el concepto de escritor “operante” permiten a Benjamin expandir la noción de autoría: el creador no puede limitarse a participar ideológicamente; debe intervenir en las condiciones materiales y técnicas de producción cultural. Aquí se inscribe la idea brechtiana de refuncionalización: no basta con abastecer el aparato con contenidos supuestamente revolucionarios, hay que transformarlo desde adentro. De lo contrario, el sistema —siempre hábil— asimila incluso los discursos disidentes. De ahí la figura del rutinero: el productor que repite los gestos de la rebeldía sin alterar las estructuras que lo alimentan.
En el presente, ese rutinero contemporáneo tiene cara de influencer: contenido viral, monetización, un supuesto compromiso con el activismo social, optimización algorítmica; una producción que prioriza la visibilidad y el rendimiento económico por encima de rupturas formales o políticas profundas. El ecosistema digital —dominado por plataformas de empresas tecnológicas— opera como un nuevo aparato de producción mediática: neutraliza narrativas incómodas mediante formatos, métricas y dinámicas de consumo que convierten lo doloroso y lo urgente en espectáculo. Así, imágenes, videos y textos que buscan denunciar (por ejemplo, atrocidades o injusticias) terminan siendo incorporados al circuito del entretenimiento de masas; la indignación se convierte en producto con fecha de caducidad.
En este contexto, la irrupción de la inteligencia artificial reabre las preguntas benjaminianas sobre la técnica, la autoría y la obra. La IA no solo produce, sino que reconfigura el sentido de producción: crea en masa, replica estilos, genera tendencias, y con ello vuelve difusa la línea entre obra y mercancía. El dilema se desplaza: ¿puede una imagen generada por IA ser algo más que tendencia alienada a una estética dominante? ¿Es posible, en este entorno automatizado, producir calidad crítica sin ser absorbido por la lógica algorítmica? Quizá la única salida sea refuncionalizar la propia técnica, apropiarse de ella para tensionar sus fines, infiltrarla con nuevos parámetros estéticos y una narrativa política con sentido social.
Para el creador visual contemporáneo —fotógrafo, cineasta, diseñador, artista sonoro o digital— ignorar la IA no equivale a ética, sino a ceguera. El desafío no está en negarlas, sino en entender cómo operan y subvertirlas. Integrar la técnica con lucidez crítica es la única manera de evitar que el arte se reduzca a las tendencias del mercado. Benjamin ya advertía que la prensa era el dispositivo que mediaba entre autor y público; hoy, las plataformas digitales son esa nueva prensa, pero multiplicada, ubicua y disfrazada de libertad. Su aparente horizontalidad es una ilusión: todos participan, pocos deciden, nadie controla.
Si la nueva objetividad del reportaje del siglo XX pretendía neutralidad: periodistas, documentalistas y creadores que creían en la pureza de la imagen. Benjamin nos recuerda su fragilidad: no hay fotografía ni documento neutro; la “objetividad” es aspiración y dispositivo retórico. Hoy, el aparato digital hace lo mismo pero a escala industrial, convirtiendo incluso la miseria, la tragedia y la guerra en mercancía visual. Lo que antes se denunciaba, ahora se monetiza.
En definitiva, el autor-productor contemporáneo debe asumir que cada imagen, cada texto, cada pieza sonora o visual participa en un campo de batalla simbólico dominado por intereses económicos y tecnológicos. Rechazar la dimensión política del arte equivale a rendirse. Benjamin lo dijo con precisión: cuanto mejor logre el creador orientar su actividad hacia las tareas más justas, mayor será la calidad técnica de su trabajo. En otras palabras, no hay excelencia estética sin responsabilidad social.
Cierro con la advertencia benjaminiana: abastecer un aparato sin intentar transformarlo es, en el mejor de los casos, ingenuidad; en el peor, complicidad. Y en un presente en el que los algoritmos deciden qué vemos, qué escuchamos y qué seguimos, la creación crítica —esa que incomoda, interrumpe, ironiza y propone— no es un lujo intelectual: es un acto de resistencia.